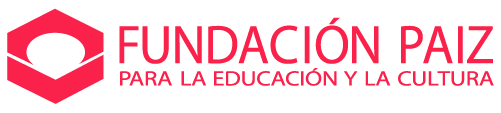El ganador del Premio Monteforte Toledo 2024 de Fundación Paiz, Carlos Calderón del Cid, habla sobre la persistencia y la experimentación en la escritura, así como de las motivaciones que inspiran sus cuentos.
A inicios de octubre del 2024, el guatemalteco Carlos Calderón del Cid viajó desde el municipio brasileño Salvador Bahía para aterrizar en la ciudad de Guatemala. El regreso a su país natal fue motivado por el Premio Monteforte Toledo 2024 que ganó luego de haber postulado su cuento Las Minervas.
Este reconocimiento en un certamen literario no es cosa nueva para Calderón del Cid, de 32 años. El también ingeniero ambiental ha alcanzado grandes reconocimientos en iniciativas como el Premio BAM Letras –el cual ganó en 2016– o el Certamen Centroamericano de Cuento Carátula, impulsado por Centroamérica Cuenta, que le concedió la victoria en 2023.
Si bien el Premio Monteforte Toledo suma un importante precedente en su carrera, el autor reconoce que llegar a este tercer premio literario le ha costado “roer” su hueso narrativo, de forma constante y experimental. Desde los 15 años, el guatemalteco originario de Mixco ha apostado por hacer de la escritura un registro que le acompañe a entender su lugar en el mundo.
Valiéndose de narraciones que dan un tratamiento cotidiano a la violencia, la masculinidad o las apreciaciones frente a los contextos que habita –Guatemala o Brasil, donde ha trabajado como investigador en el Jardín Botánico de Río de Janeiro–, Calderón del Cid asume el acto de contar como una forma creativa de asimilar su propia complejidad.
En esta conversación, el escritor habla desde un lugar emergente en las letras guatemaltecas y discute sobre el valor de la experimentación al momento de contar historias, así como la importancia de los contextos sociales, identitarios y geográficos como catalizadores de ideas.

Tus historias han sido reconocidas con el Premio BAM Letras y el Certamen Centroamericano de Cuento Carátula. ¿Qué aprendizajes has identificado tras haber pasado por estas experiencias desde 2016?
Creo que los certámenes ofrecen la oportunidad de comprobar si uno está siguiendo el camino correcto. Puedo escribir algo y mostrárselo a mi madre o a mi padre, y me dirán: «Ah, sí, te quedó muy lindo», pero no son muy críticos, ¿verdad? Lo que me sucedió con el primer certamen en el que participé —el del BAM— fue que quizá era muy inmaduro. Tenía 24 años. Siento que el premio me dio una validación en un momento en que no estaba listo para recibirla, porque, aunque ya tenía esas semillas narrativas, no reflexionaba lo suficiente sobre la estructura de lo que escribía.
Había escrito otro libro de cuentos, pero nadie quería publicármelo, ni en Guatemala ni en el extranjero. En ese momento pensé: «Bueno, si nadie quiere publicarlo, seguiré aplicando a certámenes». Recuerdo que en ese entonces el Monteforte Toledo estaba suspendido. Apliqué al Premio Carátula del Festival Centroamérica Cuenta, pero siempre perdía. Llegué a pensar que quizás no era tan bueno escribiendo, y que no tenía el talento que creía tener a los 24 años.
A partir de esa frustración, me di permiso para experimentar. Luego, cuando salió la convocatoria para el XI Premio Centroamericano de Cuento Carátula en 2023, sentí que tenía un cuento en el que había experimentado mucho, tanto narrativamente como en la estructura. Decidí enviarlo y, para mi sorpresa, gané. Ahí fue cuando pensé: «Si otra vez he recibido un premio, tal vez este ejercicio de reflexionar sobre la estructura del cuento realmente funciona». Fue entonces cuando me planteé escribir Las Minervas. Al terminarlo, decidí enviarlo a un nuevo certamen, ya que sentía que era mi cuento más experimental.

¿Qué piensas sobre la idea de aprender a partir del error?
Casi toda mi familia me acompañó a la premiación del Monteforte Toledo, y muchos de mis tíos pensaban que esto había sido algo fortuito. Aún creen que fue algo que surgió de la nada, pero lo cierto es que he pasado por un proceso de reescritura de Las Minervas unas cuatro veces.
Antes de eso, sentía que la crítica no consideraba mis cuentos como algo de valor literario. Esa frustración me impulsó a experimentar. Comencé a leer mucho a Ricardo Piglia, quien tiene muchas teorías sobre el cuento. De hecho, sus propios cuentos son experimentos. Entonces me dije que yo también podía experimentar y apropiarme de un estilo propio. Esa frustración me llevó a «roer el propio hueso»; fue como ir royendo poco a poco, hasta llegar al punto en que ves un trabajo terminado y es algo que te gustaría leer.
Para ti, ¿qué hace a un escritor? ¿Crees que esto lo determina la cantidad de reconocimientos?
En Brasil hubo una fiebre de personas que compraban cámaras fotográficas profesionales y que inmediatamente se ponían en su Instagram «fotógrafo». A partir de la herramienta ya se proyectaban como artistas. A mí me parecía muy absurdo. Yo, que venía escribiendo desde los 15 años, no lograba siquiera llamarme escritor. Ahora, después del certamen, creo que me la estoy creyendo más. Entonces, creo que la publicación y la validación de certámenes lo hacen ver a uno que tal vez la narrativa sí va por un camino correcto.
Después del premio de BAM, yo sentí que las puertas editoriales estaban abiertas, y no. Sabía que no me podía llamar escritor si no tenía una continuidad en lo que me interesaba mucho, que era la obra, seguir escribiendo, que se publicaran las cosas, y que alguien lo encontrara interesante.
La frustración me hizo «roer el propio hueso»; fue como ir royendo al punto en el que uno ve un trabajo ya terminado y es algo de lo que a uno como le gustaría leer.
¿Cómo ha sido tu relación con la obra de Mario Monteforte Toledo y Augusto Monterroso? Has mencionado que ambos han inspirado parte de tu forma de concebir historias. ¿Podrías comentarnos además sobre tu vínculo con lo que hace Ricardo Piglia?
Monteforte me cautivó mucho como lector, antes de terminar el colegio, cuando leí Entre la Piedra y la Cruz. Tiene una temática que yo exploro en un cuento inédito que se llama La niebla de Carchá, y que es sobre el encuentro del mundo mestizo con el mundo indígena.
A partir de mi experiencia en Brasil he visto que nosotros los guatemaltecos tenemos un conflicto muy grande sobre nuestra identidad; especialmente la gente de la capital sobre qué es ser mestizo y qué es ser ladino. Parece que nos colocamos en un lugar que quiere alejarse de lo indígena y un lugar que se quiere aproximar a lo español, pero no somos eso. Hay un ruido sobre lo que somos y yo creo que Mario Monteforte Toledo en Entre la Piedra y la Cruz lo explora. Es algo que me cautivó mucho de adolescente, cuando tenía 16 o 17 años.
Respecto a Augusto Monterroso, creo que hubo una época donde lo empecé a leer bastante y me sentí muy prolífico. Escribía mucho y los cuentos se me iban de las manos. Se volvían en historias de 30 páginas. Su trabajo me enseñó el poder de la brevedad.
Piglia me ayudó especialmente con una teoría que él tiene sobre narraciones paralelas, en la que dice que todo cuento, son en realidad dos historias que van en paralelo y en algún momento estas se encuentran, que regularmente es en el desenlace.
Estas ideas han permeado bastante en mi forma de escribir. También he estado reflexionando mucho porque en Un bolero lleva tu nombre casi no pongo diálogos. Ahora, si te das cuenta, Las minervas es un diálogo.

¿Cómo decidiste experimentar con el diálogo para crear Las Minervas?
Creo que el diálogo fue la única estrategia que funcionó. En el 2021 escribí el informe donde asesinan a Santiago y lo que quería traer era el conflicto de versiones. Algunos vecinos decían que a Santiago lo habían asesinado durante el bautismo y que él se quería volver pandillero. Otros vecinos, que eran los más allegados a él y que eran personas más jóvenes, decían que no había sido asesinado porque quería ser marero, sino porque realmente los mareros lo encontraron en un lugar y una hora equivocada.
El informe lo escribí como si fuera uno periodístico, pero quise traer el conflicto de versiones que el periodismo no puede trabajar en una noticia. Al principio desistí, pero después lo reescribí y pensé en un lector omnisciente. Me di cuenta de que en una conversación entre dos personas que son próximas y que vivieron en el mismo barrio tal vez sí funcionaba, porque conocieron a la persona asesinada. Ahí me di cuenta de que esa era la única estrategia para contar la historia. Al final era esa la estrategia, la de hacer divergencias.
“(…) me dije que yo también podía experimentar e ir apropiándome de un estilo propio”.
¿De qué manera influye el contexto en lo que narras? ¿Cuáles son las temáticas que persigues actualmente?
Creo que tengo temáticas que van más allá del contexto, aunque vivir en Brasil también me ha dado una nueva perspectiva. Cuando uno está muy imbuido en una realidad, a veces no logra apreciar muchos matices. Por eso, yo creo que narrar sobre Guatemala se me da mejor estando lejos.
Hay temáticas que me que me causan cierto interés y que tienen que ver sobre la violencia y sobre cosas más resueltas respecto a la sexualidad o la orientación sexual. Siento que son catalizadores de historias. Por ejemplo, tengo un cuento sobre dos hermanos que van a un lugar de carnitas y chicharrones, y en una conversación básicamente descubren que quizá el padre que está ausente era gay. Hago mucho hincapié en la relación con mi hermano. También la relación de luto por el padre está atravesando muchas de mis narrativas. Esto viene respecto a mi padre que murió en el 2021 por Covid.

En Las Minervas narras desde el municipio de Mixco. ¿Tiene alguna importancia para ti pensar en el lugar o la geografía de las historias?
En el caso de Las Minervas quise hacer una especie de homenaje, pero quería explorar muchas cosas del barrio. Hablar de los frailes del seminario, los lugares donde transité mi infancia y parte de mi adolescencia, por ejemplo. Eran cosas que funcionaban muy bien. Creo que a veces es muy utilitario y pragmático como hago autoreferenciales o sobre personas que me cuentan.
El cuento Parranda Perpetua, que fue el ganador del Premio Carátula es sobre un guatemalteco y un cubano que están planeando robar un cuadro en Salvador de Bahía, que es la ciudad donde vivo. Me gustó porque ahí está ese homenaje o ese énfasis en el espacio; en las avenidas por las que transito o los barrios donde he vivido.
“Cuando uno está muy imbuido en una realidad, a veces no logra apreciar muchos matices. Por eso, yo creo que narrar sobre Guatemala se me da mejor estando lejos”.
¿Para qué dirías que sirve la literatura?
Yo en algún momento me hice esa pregunta y lo encontré en el libro Leer la mente de Jorge Volpi. Él dice que leer no te hace ni mejor, ni peor persona, y que la lectura no necesita hacerte más culto, pero lo que sí hace es que te aproxima a la naturaleza humana en el sentido de experiencias humanas que tal vez no has vivido o que ya viviste, y que las puedes ver plasmadas. Esto genera una sensación de sociedad y de entender la complejidad humana a partir de la experiencia de los otros.
En el caso de la literatura escrita, creo que, en mi caso, quiero retratar mi propia complejidad humana. Quizás sobre lo que estoy hablando inconscientemente, así como el luto por mi padre o la relación con mi hermano. Creo que la propia escritura permea cosas de las que tal vez no estoy siendo muy consciente, pero cuando vuelvo a releer y digo bueno: Tal vez aquí hay cosas psicoanalíticas que están surgiendo. Es un acto creativo que me ayuda a entender mi propia complejidad. La escritura es como una pulsión de vida.